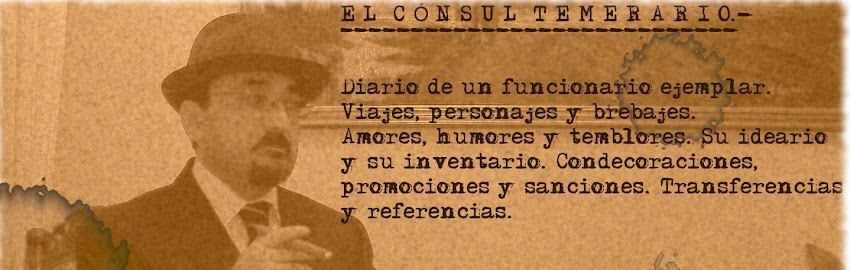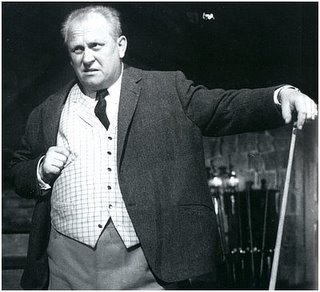Hoy debo dejar el departamento. El arrendatario llegará a mediodía y sigo esperando una nueva destinación. Me seduce el ofrecimiento del Licenciado Adulón para hacerme cargo de este nuevo emprendimiento; me refiero al asunto de certificación de calidad. Sé que mi amigo no es del todo confiable, pero quiero creer -siempre he preferido obrar así- que sus incumplimientos o inexactitudes se deben a una mala planificación, a la mala suerte, nunca a la mala intención.
Dejo el departamento, que entregué en arriendo amoblado, y camino sin rumbo. Mi equipaje queda en custodia en el terminal rodoviario, y no por mera convención: una ciática me impide seguir caminando con la maletota, aunque tenga ruedas. Pienso que, talvez, me haría bien una sesión de baño turco. Busco un local que vi en el centro, en una galería apartada, pero no logro dar con él. En vez, doy con un sitio con aspecto de consulta dental, presidido por el siguiente letrero: "Médicos Apaches del Amazonas". No sé por qué, entro. El local está repleto de gente modesta. Una dependienta repara, supongo, en mi vestimenta -suelo vestir de traje y corbata, con prendedor de perla- y me hace pasar de inmediato. Me recibe un tipo que dice ser colombiano, habla como cubano y es, con seguridad, chileno. Viste delantal de médico, aunque con multitud de pulseras, esclavas y anillos de oro. Me ofrece asiento, me hace servir un café humeante que bebo sin remilgos y trabamos amena charla o, más bien, me avengo a escuchar una divertida declaración de principios de la galénica alternativa apache, "lo que pasa es que, antiguamente, los apaches bebieron de la fuente de la sabiduría de las tribus amazónicas", me explica. Le pregunto si no le parece un poco difícil que, mediando tamaña distancia, esos dos pueblos hayan tenido contacto. No me entiende exactamente y se lo explico utilizando como unidad de medida las jornadas de viaje a pie que, supongo, tomaría desplazarse desde cualquier punto del Amazonas a cualquier sitio de Norteamérica. "Ah, eso está fuera del entendimiento occidental", contesta; "es sólo cuestión de fe", agrega. Acto seguido da por terminada la charla y me pide una colaboración, "yo no cobro, es para la obra", me aclara. "Lo que pasa es que tú tienes mucha pesadumbre sobre los hombros y debes a-li-via-nar esa carga. Y yo creo que es el dinero lo que te pesa. Sí, te pesa porque lo has convertido en un ídolo, como hacen tantos otros. Pero aquí no cobramos, porque todo lo que nos dan, cuando tú nos das, todo ese poco dinero que recogemos, es un mero instrumento, para engrandecer la obra; y la obra ha seguido creciendo y tenemos un templo en Recoleta. Quiero invitarte, hermano, porque nosotros ahora somos cristianos..."
Entonces recordé una noticia leída días atrás. Se trata de una iglesia organizada por un "obispo" que reclutó casi exclusivamente a jubilados y a varios de ellos los convenció de hipotecar sus casas para engrandecer la obra. Tiempo después comenzaron los desalojos judiciales y la indignación cundió. Solía hablar, el obispo, de las "palomas de la paz", refiriéndose a cada uno de sus cooperantes hipotecarios, que con su testimonio de desprendimiento llevaban la palabra al círculo de sus amigos y familiares, pero lo cierto es que tanta ave vilipendiada se transformó en una estiercolera de demandas y querellas. Le pregunto si él es el obispo. "No", me dice, "lamentablemente nuestro hermano ha tenido que pasar a la clandestinidad, pero la palabra sigue escuchándose, clara y fuerte, en nuestro programa radial", agrega, mientras me señala la ubicación en el dial, escrita en un calendario de bolsilo que me regala, con la imagen de un Cristo con atuendos originalísimos; "la palabra nos llega semanalmente en un cassette y por supuesto que no sabemos dónde está nuestro hermano; y es mejor así, porque las leyes de los hombres no sabrían, no podrían entenderlo. Nosotros respondemos ante Dios, porque la ley de Dios es la que nos rige, no la de los hombres".
Abandono el local sin pesadumbre; en realidad, olvido por momentos mis preocupaciones y no puedo evitar sonreír. No puedo dejar de pensar en el Licenciado Adulón, que de buen grado abriría una sucursal de esta iglesia en su país. Se me escapa una carcajada que resuena en la galería, semivacía a esa hora, con sus peluquerías y tiendas de bisutería.
Entro a almorzar en un barcito de bajo, de bajísmo precio. Por la radio AM de la cajera se escucha con suficiente nitidez: "Queridos hermanos, desde la clandestinidad y porque no tememos en presentar cara ante Dios, les habla..."