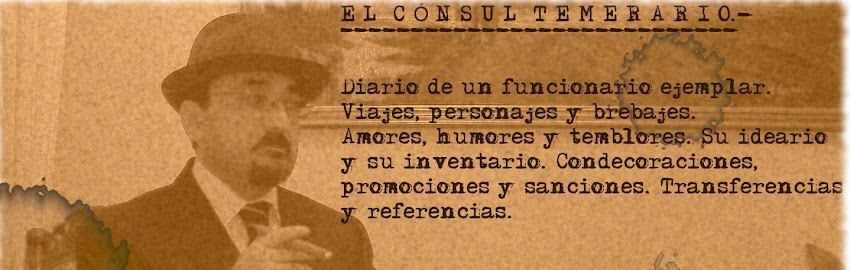Soy cónsul. Era cónsul. Hay algunas cosas que quiero revisar, volver sobre mis pasos para precisar algunos episodios que les he contado: no es que haya exagerado o mentido, sino que a lo mejor me equivoqué y se me deformaron en la sesera los hechos que narré.
Recordarán que hace meses fui llamado a Santiago por mis superiores a informar sobre un incidente menor en que me vi envuelto (ver primer capítulo: "Secuestro en Zamboanga") y aquí estoy aún, esperando una sanción, una nueva destinación, alguna cosa. ¡Pero si la riña en el consulado no fue mi culpa! Por lo menos, yo no la empecé. Sí reconozco –declaré en el sumario- que cuando el padre de Cadina irrumpió en mi oficina y comenzó a voltear los muebles mientras me maldecía, yo me dije “y por qué no arreglamos esto como caballeros”, y acto seguido le arrojé un busto de Diego Portales de bronce que adornaba mi escritorio. El busto era, ahí supe, de yeso dorado, y espero que por lo menos no se me sancione por despedazar a un prócer.
Lo que vino fue la fuga. Y si en otra parte declaré que huía de una arremetida de los del Frente Moro de Liberación, que arrecian allá en la parte sur del archipiélago, la verdad es que los combates eran bien lejos, creo incluso que en otra isla; pero lo que vengo solicitando hace rato es que se comprenda que no podía permanecer allí en Zamboanga, capital de la isla filipina de Mindanao, porque si me quedaba –y suponiendo que al Servicio Consular no le importe mayormente cuál pudo ser mi suerte- créanme que no sólo el busto de Portales y mi propia humanidad habrían salido dañados, sino también y con todo lo modesta que es, mi querida y tan recordada oficina consular.
El padre de Cadina supo que yo cortejaba a su hija y no lo aguantó, no sólo es varios años menor que yo, él; sino que por sobre todo ya está hace mucho en edad de casarse, ella. Cómo me habría gustado que fuésemos felices con Cadina allá en su tierra, y no estar acá escondidos, esperando la reacción de su padre y su familia. Ya he declarado que fui asaltado en mi departamento y que no robaron nada; por suerte Cadina no estaba y yo pude pasar a tiempo a la cornisa del edificio, porque eso tienen de bueno los edificios antiguos del centro, y lo que vi eran dos o quizá tres hombres de rasgos orientales, que no sé si filipinos o chinos pero en todo caso muy sabedores de artes marciales, esa técnica para destrozar cosas sin dañarse las manos, tal como ya lo había hecho el padre de Cadina y su parentela allá en Zamboanga. No, no he dicho que hayan destrozado la oficina consular, sólo que después del altercado con el padre, entraron los hermanos, primos y una infinidad de parientes varones y ahí fue cuando me desesperé y pese a mis años salté por la ventana hacia el patio, que sólo de suerte no me fracturé, pero volqué no sé que artilugio que tenía mi chofer –“chofer” es un decir porque el vehículo a mi cargo se estropeó hace un par de años-, encendido para asar algo que supongo que era para el almuerzo y ahí ya no supe nada más, salvo unas llamas altas que vi de reojo y luego unas sirenas que escuché cuando ya estaba a buen recaudo y a unas cuantas cuadras del consulado.
Mi chofer. Pobre Diosdado. Así se llama y aunque el automóvil del consulado tiene el motor fundido desde hace tiempo, no fui capaz de despedirlo: entiéndase, no tuve la entereza para ello ni los fondos disponibles para pagar su indemnización. Así que a partir de ahí seguimos en una relación laboral muy peculiar, en que yo no le pagaba y él no trabajaba, aunque sí estaba todo el tiempo en la sala de espera, viendo televisón o jugando a las cartas con sus amigos, o en el patio, como la vez de mi huida, preparando no sé qué viandas para su consumo y, también, para vender a los paseantes de ese barrio, que por suerte estábamos situados en pleno barrio del mercado, lo que nos aseguraba un trajín de viandantes a toda hora, aunque, eso sí, los escasos interesados en realizar un trámite consular nunca pudieron dar con nosotros sin que antes le diéramos toda clase de indicaciones por teléfono, y que cuando se masificó el uso de celulares en Zamboanga fue algo que francamente nos facilitó la vida: "siga derecho, ahora doble, en la mitad de la cuadra, señora, sí, de aquí la estoy viendo, sí, acá, camine y entre con confianza a este pasaje que somos todos conocidos, son todas personas de bien."
Una vez Diosdado, cuando todavía teníamos el auto pero ya no llegaba la partida presupuestaria de su sueldo, propuso que hiciéramos algún dinero. “Usted me está debiendo” dijo, y fue la manera en que lo dijo lo que no me dejó lugar a dudas, no es que me diera miedo pero era más bien que me sentía un poco obligado a hacer algo por ese hombre, tan fiel, y así fue como por primera vez en mi vida fui a una pelea de gallos, “usted sólo me presta para la primera apuesta”, me dijo y yo me sentí obligado. No es que no pueda decir que no, pero cuando a uno le dan buenas razones uno no puede negarse, ¿verdad? El caso es que Diosdado me dio muy buenas razones, perdió la primera apuesta pero seguimos apostando. Cuando ya no me quedaba dinero mi chofer me miró implorante y yo entendí. Entendí y le dije sí, “aquí están las llaves del auto”, para que fuera y sacara del portamaletas las gallinas que habíamos conseguido en el camino, porque ya que no teníamos nuestro propio gallo, sí en cambio podíamos apostar gallinas, como era ahí la costumbre. Pero Diosdado entendió mal y tiró al ruedo las llaves, se hizo un silencio y los demás lo miraron como si estuviera loco, yo mismo lo miré como si estuviese loco y me apresuré a recoger las llaves, pero fue entonces cuando un tumulto se me echó encima, “desgraciado” me dijo uno, así, en chavacano, que es el dialecto del castellano que allí se habla, “chinga tu madre”, me dijo otro, que a juzgar por el léxico empleado solía ver un canal mexicano en el cable. No culpo a Diosdado. No lo culpo incluso por no haberme ayudado, sino que en vez aprovechó la confusión para apurar la apuesta, y cuando al rato ya terminada la trifulca intenté incorporarme, pude ver cómo uno de los gallos caía exánime mientras un lugareño tomaba las llaves de mi querido Studebaker Lark 1962 y se las llevaba al bolsillo. Sí, esa es la verdad, porque aunque antes declaré que el auto tenía el motor fundido en realidad se debió a un percance ocurrido cuando ya estaba en manos de su nuevo propietario; y claro, como no conocía las mañas del embrague no pudo llegar más allá de un par de kilómetros.
 Al amanecer, cuando por fin Diosdado y yo, él agotado y yo magullado, y ambos un poco bebidos pudimos tomar un bus de regreso a la ciudad, a poco andar pudimos ver a la vera del camino nuestro querido auto consular, aún humeante y despidiendo un fuerte olor a aceite quemado.
Al amanecer, cuando por fin Diosdado y yo, él agotado y yo magullado, y ambos un poco bebidos pudimos tomar un bus de regreso a la ciudad, a poco andar pudimos ver a la vera del camino nuestro querido auto consular, aún humeante y despidiendo un fuerte olor a aceite quemado.
Recordarán que hace meses fui llamado a Santiago por mis superiores a informar sobre un incidente menor en que me vi envuelto (ver primer capítulo: "Secuestro en Zamboanga") y aquí estoy aún, esperando una sanción, una nueva destinación, alguna cosa. ¡Pero si la riña en el consulado no fue mi culpa! Por lo menos, yo no la empecé. Sí reconozco –declaré en el sumario- que cuando el padre de Cadina irrumpió en mi oficina y comenzó a voltear los muebles mientras me maldecía, yo me dije “y por qué no arreglamos esto como caballeros”, y acto seguido le arrojé un busto de Diego Portales de bronce que adornaba mi escritorio. El busto era, ahí supe, de yeso dorado, y espero que por lo menos no se me sancione por despedazar a un prócer.
Lo que vino fue la fuga. Y si en otra parte declaré que huía de una arremetida de los del Frente Moro de Liberación, que arrecian allá en la parte sur del archipiélago, la verdad es que los combates eran bien lejos, creo incluso que en otra isla; pero lo que vengo solicitando hace rato es que se comprenda que no podía permanecer allí en Zamboanga, capital de la isla filipina de Mindanao, porque si me quedaba –y suponiendo que al Servicio Consular no le importe mayormente cuál pudo ser mi suerte- créanme que no sólo el busto de Portales y mi propia humanidad habrían salido dañados, sino también y con todo lo modesta que es, mi querida y tan recordada oficina consular.
El padre de Cadina supo que yo cortejaba a su hija y no lo aguantó, no sólo es varios años menor que yo, él; sino que por sobre todo ya está hace mucho en edad de casarse, ella. Cómo me habría gustado que fuésemos felices con Cadina allá en su tierra, y no estar acá escondidos, esperando la reacción de su padre y su familia. Ya he declarado que fui asaltado en mi departamento y que no robaron nada; por suerte Cadina no estaba y yo pude pasar a tiempo a la cornisa del edificio, porque eso tienen de bueno los edificios antiguos del centro, y lo que vi eran dos o quizá tres hombres de rasgos orientales, que no sé si filipinos o chinos pero en todo caso muy sabedores de artes marciales, esa técnica para destrozar cosas sin dañarse las manos, tal como ya lo había hecho el padre de Cadina y su parentela allá en Zamboanga. No, no he dicho que hayan destrozado la oficina consular, sólo que después del altercado con el padre, entraron los hermanos, primos y una infinidad de parientes varones y ahí fue cuando me desesperé y pese a mis años salté por la ventana hacia el patio, que sólo de suerte no me fracturé, pero volqué no sé que artilugio que tenía mi chofer –“chofer” es un decir porque el vehículo a mi cargo se estropeó hace un par de años-, encendido para asar algo que supongo que era para el almuerzo y ahí ya no supe nada más, salvo unas llamas altas que vi de reojo y luego unas sirenas que escuché cuando ya estaba a buen recaudo y a unas cuantas cuadras del consulado.
Mi chofer. Pobre Diosdado. Así se llama y aunque el automóvil del consulado tiene el motor fundido desde hace tiempo, no fui capaz de despedirlo: entiéndase, no tuve la entereza para ello ni los fondos disponibles para pagar su indemnización. Así que a partir de ahí seguimos en una relación laboral muy peculiar, en que yo no le pagaba y él no trabajaba, aunque sí estaba todo el tiempo en la sala de espera, viendo televisón o jugando a las cartas con sus amigos, o en el patio, como la vez de mi huida, preparando no sé qué viandas para su consumo y, también, para vender a los paseantes de ese barrio, que por suerte estábamos situados en pleno barrio del mercado, lo que nos aseguraba un trajín de viandantes a toda hora, aunque, eso sí, los escasos interesados en realizar un trámite consular nunca pudieron dar con nosotros sin que antes le diéramos toda clase de indicaciones por teléfono, y que cuando se masificó el uso de celulares en Zamboanga fue algo que francamente nos facilitó la vida: "siga derecho, ahora doble, en la mitad de la cuadra, señora, sí, de aquí la estoy viendo, sí, acá, camine y entre con confianza a este pasaje que somos todos conocidos, son todas personas de bien."
Una vez Diosdado, cuando todavía teníamos el auto pero ya no llegaba la partida presupuestaria de su sueldo, propuso que hiciéramos algún dinero. “Usted me está debiendo” dijo, y fue la manera en que lo dijo lo que no me dejó lugar a dudas, no es que me diera miedo pero era más bien que me sentía un poco obligado a hacer algo por ese hombre, tan fiel, y así fue como por primera vez en mi vida fui a una pelea de gallos, “usted sólo me presta para la primera apuesta”, me dijo y yo me sentí obligado. No es que no pueda decir que no, pero cuando a uno le dan buenas razones uno no puede negarse, ¿verdad? El caso es que Diosdado me dio muy buenas razones, perdió la primera apuesta pero seguimos apostando. Cuando ya no me quedaba dinero mi chofer me miró implorante y yo entendí. Entendí y le dije sí, “aquí están las llaves del auto”, para que fuera y sacara del portamaletas las gallinas que habíamos conseguido en el camino, porque ya que no teníamos nuestro propio gallo, sí en cambio podíamos apostar gallinas, como era ahí la costumbre. Pero Diosdado entendió mal y tiró al ruedo las llaves, se hizo un silencio y los demás lo miraron como si estuviera loco, yo mismo lo miré como si estuviese loco y me apresuré a recoger las llaves, pero fue entonces cuando un tumulto se me echó encima, “desgraciado” me dijo uno, así, en chavacano, que es el dialecto del castellano que allí se habla, “chinga tu madre”, me dijo otro, que a juzgar por el léxico empleado solía ver un canal mexicano en el cable. No culpo a Diosdado. No lo culpo incluso por no haberme ayudado, sino que en vez aprovechó la confusión para apurar la apuesta, y cuando al rato ya terminada la trifulca intenté incorporarme, pude ver cómo uno de los gallos caía exánime mientras un lugareño tomaba las llaves de mi querido Studebaker Lark 1962 y se las llevaba al bolsillo. Sí, esa es la verdad, porque aunque antes declaré que el auto tenía el motor fundido en realidad se debió a un percance ocurrido cuando ya estaba en manos de su nuevo propietario; y claro, como no conocía las mañas del embrague no pudo llegar más allá de un par de kilómetros.
 Al amanecer, cuando por fin Diosdado y yo, él agotado y yo magullado, y ambos un poco bebidos pudimos tomar un bus de regreso a la ciudad, a poco andar pudimos ver a la vera del camino nuestro querido auto consular, aún humeante y despidiendo un fuerte olor a aceite quemado.
Al amanecer, cuando por fin Diosdado y yo, él agotado y yo magullado, y ambos un poco bebidos pudimos tomar un bus de regreso a la ciudad, a poco andar pudimos ver a la vera del camino nuestro querido auto consular, aún humeante y despidiendo un fuerte olor a aceite quemado.