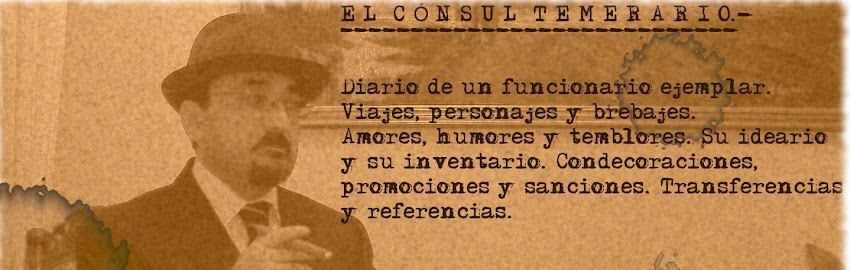Continuará...
lunes, 28 de diciembre de 2009
La Promesa de Antoinette
Continuará...
lunes, 2 de noviembre de 2009
Carta para Lumumba
domingo, 15 de marzo de 2009
La Serena Anónima
 Hace como un mes fui a La Serena, a bañarme en sus playas y a comer bien o lo mejor que pudiera. Cumplí bien lo segundo y nada lo primero, porque la pereza me amarró a la piscina del hotel. Jugué en el Casino, eso sí, y la ruleta financió un memorable almuerzo con: locos (concholepas concholepas o "abalón chileno"), ostiones, salmón y un sauvignon blanc que superaba la medianía, o sea que ya no soy tan adverso al juego o por lo menos a sus efectos, cuando uno gana, se entiende.
Hace como un mes fui a La Serena, a bañarme en sus playas y a comer bien o lo mejor que pudiera. Cumplí bien lo segundo y nada lo primero, porque la pereza me amarró a la piscina del hotel. Jugué en el Casino, eso sí, y la ruleta financió un memorable almuerzo con: locos (concholepas concholepas o "abalón chileno"), ostiones, salmón y un sauvignon blanc que superaba la medianía, o sea que ya no soy tan adverso al juego o por lo menos a sus efectos, cuando uno gana, se entiende.El paseo obligado, estando en La Serena, fue al Valle del Elqui, cuya capital provincial, Vicuña, nos acogió con una banda de jazz en la plaza que debió lidiar con unos altoparlantes que anunciaban los festejos por la semana o el mes elquino o elquinense. Además de los observatorios astronómicos, se dice del valle que uno de sus grandes atractivos es el avistamiento de ovnis, profetas y sanadores. Bueno, yo no vi ninguno, aunque sí oí de historias de cómo el pisco local y sobretodo la cannabis sativa predisponían a estos avistamientos y ocasionales encuentros. Lo que sí vi fue a los avistadores mismos, que luego de la ingesta de algún bebestibe o fumable, en plena plaza del hermoso poblado de Pisco Elqui, dirigían la mirada al cielo y así se quedaban, postrados aunque erguidos se diría, a la espera de avistar una señal, una luz, que casi siempre correspondía a un auto que dificultosamente serpenteaba por los caminos a media falda de unos cerros inmensos.
De los profetas no encontré rastro, que no prosperan en esta época porque no corresponde al verano europeo, que es cuando arrecian los visitantes que dan sus dádivas en euros, que cuando son en moneda local no les esclarece la mente ni les hincha el espíritu lo suficiente.
En fin, el mismo día regresamos a la ciudad y más por curiosidad que por veneración, entré con mi venerable esposa a la Catedral, tan iluminada a esa hora. La financiación de los inmensos focos, nuevos y potentes, estaba referida en una plancha puesta a la entrada, que decía más o menos así: La nueva iluminación de esta iglesia es fruto del trabajo de incontables obreros y técnicos, cuyos nombres se pierden en el anonimato; labor que no hubiese sido posible sin el aporte económico de Endesa S.A., Enersis S.A. y Chilectra S.A.
lunes, 1 de septiembre de 2008
Cuando perdí mi Studebaker

Recordarán que hace meses fui llamado a Santiago por mis superiores a informar sobre un incidente menor en que me vi envuelto (ver primer capítulo: "Secuestro en Zamboanga") y aquí estoy aún, esperando una sanción, una nueva destinación, alguna cosa. ¡Pero si la riña en el consulado no fue mi culpa! Por lo menos, yo no la empecé. Sí reconozco –declaré en el sumario- que cuando el padre de Cadina irrumpió en mi oficina y comenzó a voltear los muebles mientras me maldecía, yo me dije “y por qué no arreglamos esto como caballeros”, y acto seguido le arrojé un busto de Diego Portales de bronce que adornaba mi escritorio. El busto era, ahí supe, de yeso dorado, y espero que por lo menos no se me sancione por despedazar a un prócer.
Lo que vino fue la fuga. Y si en otra parte declaré que huía de una arremetida de los del Frente Moro de Liberación, que arrecian allá en la parte sur del archipiélago, la verdad es que los combates eran bien lejos, creo incluso que en otra isla; pero lo que vengo solicitando hace rato es que se comprenda que no podía permanecer allí en Zamboanga, capital de la isla filipina de Mindanao, porque si me quedaba –y suponiendo que al Servicio Consular no le importe mayormente cuál pudo ser mi suerte- créanme que no sólo el busto de Portales y mi propia humanidad habrían salido dañados, sino también y con todo lo modesta que es, mi querida y tan recordada oficina consular.
El padre de Cadina supo que yo cortejaba a su hija y no lo aguantó, no sólo es varios años menor que yo, él; sino que por sobre todo ya está hace mucho en edad de casarse, ella. Cómo me habría gustado que fuésemos felices con Cadina allá en su tierra, y no estar acá escondidos, esperando la reacción de su padre y su familia. Ya he declarado que fui asaltado en mi departamento y que no robaron nada; por suerte Cadina no estaba y yo pude pasar a tiempo a la cornisa del edificio, porque eso tienen de bueno los edificios antiguos del centro, y lo que vi eran dos o quizá tres hombres de rasgos orientales, que no sé si filipinos o chinos pero en todo caso muy sabedores de artes marciales, esa técnica para destrozar cosas sin dañarse las manos, tal como ya lo había hecho el padre de Cadina y su parentela allá en Zamboanga. No, no he dicho que hayan destrozado la oficina consular, sólo que después del altercado con el padre, entraron los hermanos, primos y una infinidad de parientes varones y ahí fue cuando me desesperé y pese a mis años salté por la ventana hacia el patio, que sólo de suerte no me fracturé, pero volqué no sé que artilugio que tenía mi chofer –“chofer” es un decir porque el vehículo a mi cargo se estropeó hace un par de años-, encendido para asar algo que supongo que era para el almuerzo y ahí ya no supe nada más, salvo unas llamas altas que vi de reojo y luego unas sirenas que escuché cuando ya estaba a buen recaudo y a unas cuantas cuadras del consulado.
Mi chofer. Pobre Diosdado. Así se llama y aunque el automóvil del consulado tiene el motor fundido desde hace tiempo, no fui capaz de despedirlo: entiéndase, no tuve la entereza para ello ni los fondos disponibles para pagar su indemnización. Así que a partir de ahí seguimos en una relación laboral muy peculiar, en que yo no le pagaba y él no trabajaba, aunque sí estaba todo el tiempo en la sala de espera, viendo televisón o jugando a las cartas con sus amigos, o en el patio, como la vez de mi huida, preparando no sé qué viandas para su consumo y, también, para vender a los paseantes de ese barrio, que por suerte estábamos situados en pleno barrio del mercado, lo que nos aseguraba un trajín de viandantes a toda hora, aunque, eso sí, los escasos interesados en realizar un trámite consular nunca pudieron dar con nosotros sin que antes le diéramos toda clase de indicaciones por teléfono, y que cuando se masificó el uso de celulares en Zamboanga fue algo que francamente nos facilitó la vida: "siga derecho, ahora doble, en la mitad de la cuadra, señora, sí, de aquí la estoy viendo, sí, acá, camine y entre con confianza a este pasaje que somos todos conocidos, son todas personas de bien."
Una vez Diosdado, cuando todavía teníamos el auto pero ya no llegaba la partida presupuestaria de su sueldo, propuso que hiciéramos algún dinero. “Usted me está debiendo” dijo, y fue la manera en que lo dijo lo que no me dejó lugar a dudas, no es que me diera miedo pero era más bien que me sentía un poco obligado a hacer algo por ese hombre, tan fiel, y así fue como por primera vez en mi vida fui a una pelea de gallos, “usted sólo me presta para la primera apuesta”, me dijo y yo me sentí obligado. No es que no pueda decir que no, pero cuando a uno le dan buenas razones uno no puede negarse, ¿verdad? El caso es que Diosdado me dio muy buenas razones, perdió la primera apuesta pero seguimos apostando. Cuando ya no me quedaba dinero mi chofer me miró implorante y yo entendí. Entendí y le dije sí, “aquí están las llaves del auto”, para que fuera y sacara del portamaletas las gallinas que habíamos conseguido en el camino, porque ya que no teníamos nuestro propio gallo, sí en cambio podíamos apostar gallinas, como era ahí la costumbre. Pero Diosdado entendió mal y tiró al ruedo las llaves, se hizo un silencio y los demás lo miraron como si estuviera loco, yo mismo lo miré como si estuviese loco y me apresuré a recoger las llaves, pero fue entonces cuando un tumulto se me echó encima, “desgraciado” me dijo uno, así, en chavacano, que es el dialecto del castellano que allí se habla, “chinga tu madre”, me dijo otro, que a juzgar por el léxico empleado solía ver un canal mexicano en el cable. No culpo a Diosdado. No lo culpo incluso por no haberme ayudado, sino que en vez aprovechó la confusión para apurar la apuesta, y cuando al rato ya terminada la trifulca intenté incorporarme, pude ver cómo uno de los gallos caía exánime mientras un lugareño tomaba las llaves de mi querido Studebaker Lark 1962 y se las llevaba al bolsillo. Sí, esa es la verdad, porque aunque antes declaré que el auto tenía el motor fundido en realidad se debió a un percance ocurrido cuando ya estaba en manos de su nuevo propietario; y claro, como no conocía las mañas del embrague no pudo llegar más allá de un par de kilómetros.
 Al amanecer, cuando por fin Diosdado y yo, él agotado y yo magullado, y ambos un poco bebidos pudimos tomar un bus de regreso a la ciudad, a poco andar pudimos ver a la vera del camino nuestro querido auto consular, aún humeante y despidiendo un fuerte olor a aceite quemado.
Al amanecer, cuando por fin Diosdado y yo, él agotado y yo magullado, y ambos un poco bebidos pudimos tomar un bus de regreso a la ciudad, a poco andar pudimos ver a la vera del camino nuestro querido auto consular, aún humeante y despidiendo un fuerte olor a aceite quemado.domingo, 27 de julio de 2008
Lo que todos dicen de Varadero, y lo que digo yo (Vacaciones en Cuba 3 y final)
Mi viaje a Cuba ya está añejo y aún tengo por cumplir el relato prometido sobre Varadero. De modo que aquí va.
En la ruta que va de La Habana a Varadero existen algunos merenderos que atienden a turistas y a locales dotados de divisas. La convivencia entre ambos grupos es pacífica y uno no sabe si el mulato vestido de Armani de la mesa contigua es un turista adinerado o un neo empresario local. Estos son pocos, pero se dejan ver con sus 4x4 en el barrio de Buenavista (sí, el mismo de la orquesta y de la película). Una ley cubana manda que todo vehículo estatal debe transportar gratuitamente a quien lo pida en las rutas. Esta norma es cumplida por la mayoría de los conductores cubanos, incluso cuando viajan en sus propios automóviles. Camiones y autos de la era soviética surcan con plácido letargo los caminos, un poco porque los cubanos se lo disfrutan y también porque no alcanzan gran velocidad. Así, no es difícil detenerse ante alguien con el dedo levantado. Los autos y camionetas nuevos, en cambio, corren al modo… diré “occidental”. No se detienen ni ante su madre, lo que sirve para concluir que no son vehículos de propiedad estatal. Bueno, sí vi uno que pegó un frenazo ante una agraciada jinetera, que ni siquiera había levantado el dedo.
Sería maledicente pensar, pienso y digo, que estos patrones locales tienen buenos contactos que les granjean su acceso a eso que llaman “nicho de mercado”; es decir, a uno le da por pensar cómo hace para dejar de ser mesero y convertirse en empresario de la restauración. Supongo que para informarse uno va a un ministerio, luego presenta un proyecto y éste es evaluado con garantías de total transparencia (tuve que poner esta frase para que mis colegas de derecha, o sea, mis colegas, crean ver una ironía). Hablé de esto con la encargada de un museo, de una manera espiral-parafraseada, es decir, orillando el tema para ir entrando de a poco en materia. Me dijo que los restaurantes son todos del Estado y que pagan sueldos bajos, y que quienes ostentan alto nivel de vida normalmente trabajan para empresas extranjeras. Hay que decir que Raúl anunció hace poco que los trabajadores cobrarán según cuánto produzcan, pero falta por precisar cómo se medirá aquello, porque el mesero de un hotel cinco estrellas, por ejemplo, "produce" una cena que "cuesta" diez veces más que todo un día de trabajo de un cardiólogo.
Ya me estoy alejando de lo que quería contar y además que me dije, me prometí que evitaría las críticas, pero es que... se me salen. O sea que critico un poquito, como quién dice para ambientar. En el capítulo anterior dije que les contaría de ciertos ademanes, a veces bruscos, que uno puede encontrar en las agraciadas cubanas. Y comentando sobre ello, Benjuí dijo que sí, pero que los cubanos... y puso unos puntos suspensivos que se me antojan un suspiro. Pues bien, lo que sigue se hace cargo de mi promesa y, también, de poner a un personaje varón en el relato. Decía que el mulato enfundado en Armani -que efectivamente vi- podía ser, bien un empresario local, o un turista adinerado. No sabía yo cuál era su vehículo, lo que me habría dado una pista. Estuve observándolo unos minutos y pronto sacó una Blackberry y se puso a hablar de unos contenedores, del puerto y de la aduana: era, parecía (ese afán de clasificar), un miembro del club empresarial. Pero pronto pagó su café y no se dirigió al estacionamiento a recoger un autazo, sino que sonó una breve campanada y él se colocó esa mini pantalla con teclado multifunción junto a la mejilla y pronunció "voy". Caminó hasta la carretera, seguido de la mirada de un par de turistas nórdicas que cuchicheaban y se sonreían y pronto se detuvo un taxi nuevecito, conducido por una mulata. El tipo abordó, la besó y desaparecieron, orillando el mar camino a Matanzas, parada previa a Varadero. Yo a mi turno abordé el bus que nos llevaría al hotel y... hete aquí que al llegar encuentro en el bar a: mulato y mulata sentados a una mesa pequeña con dos mojitos y un platito con maní, y a una segunda mulata algo mayor que la primera, de pie, imprecando contra los otros dos. El tipo dijo "Pero Mairilys", y Mairilys lo interrumpió con una bofetada única, pero doble, o sea que abarcó los rostros de ambos tortolitos sentados, que siguieron sentados mientras sus mejillas se inflamaban imperceptiblemente y la dama enfadada se alejaba taconeando que era un gusto, chico, regalando caderazos al aire pa' llá y pa' cá, pa' llá y pa' cá.
La parejita había incurrido en un grueso error de cálculo, según me confidenció un portero, porque Mairilys también conducía un taxi y solía estacionar frente al hotel. En efecto, podía vérsele con frecuencia al mando de su Peugeot 307. No sé o no quiero decir si esperé su turno, o si fue una casualidad, pero pocos días después pedí a ella que me llevara a un paseo por la península. El paseo fue estándar y Mairilys no quiso hablar durante todo el camino, atenta a los frecuentes llamados por radio que interrumpían a intervalos un bolero que hablaba de amores traicioneros.
martes, 15 de abril de 2008
Cosas que sí me Tenían Dichas (Vacaciones en Cuba 2)

Bueno, Onetti nunca estuvo en Cuba (creo), quedándose enredado en Santa María: la falta de musicalidad que imagino en ésta es lo que diferencia ambos mundos. Y no, no quise buscar esta concatenación burda, pero así me salió. Porque si de "Ambos Mundos" hablamos, fuerza hace referirse al hotel habanero en que Hemingway vivió por siete años. Así se sigue llamando el establecimiento y hube de visitarlo, a la rastra de una dulce guía, quien nunca se aplicó a moderar sus encantos, o sea que a su lado casi no se sentía la espera para meter como a setenta turistas en un único ascensor de puerta de corredera para subir a la habitación del insigne escritor. Yo era el N° 69, a juzgar por el penúltimo lugar que ocupé en el ascensor, numeración que sólo me corresponde si efectivamente éramos setenta, se entenderá. El gentumen que así esperaba su turno, compuesto también por otros grupos, producía un barullo constante, poco apropiado para la conversación y menos para el descanso de los huéspedes que intentaban beber su mojito en ese atiborrado foyer. Poco hacía que tuve entre manos "Los Halcones de la Noche", de nuestro escritor Roberto Ampuero, yerno que fue de un rudo fiscal militar cubano que envió al paredón a unos cuantos, y que ante un desencuentro de opiniones con su suegro prefirió emigrar, al creerse pasible de un tirón de orejas ejemplarizador por parte de su pariente; y se nota que la última vez que estuvo en este hotel fue antes de la apertura al turismo de los años noventa, porque sitúa a su detective Cayetano Brulé en el bar del Ambos Mundos, en un ambiente que le permitía obrar con sigilo. Pero nada más inadecuado en la actualidad, en que circulan decenas de personas por minuto ante la barra. Cerca de allí está la Bodeguita del Medio, también frecuentada en su día por Hemingway, convertido ahora en un antro que me recibió repleto de ruidosos y embriagados turistas o marineros alemanes, en el momento en que intenté poner un pie dentro.
La Habana hoy recibe al visitante con precios casi europeos, disponiendo de buenos restaurantes, taxis modernos y cómodos hoteles, todo esto pagadero en pesos convertibles, curiosamente denominados "CUC", algo sí como "cuban unit of currency"; y aunque no está prohibido mezclarse con los naturales, los guías de turismo insisten en que todo debe pagarse en esta moneda, a la que los residentes no tienen acceso. Ahora, si uno se aventura a entrar en los bares y restaurantes para cubanos, es decir, que cobran en moneda nacional, pagará precios irrisorios, pero obteniendo una calidad en consonancia. En fin: que no pude en La Habana encontrar un sitio de calidad aceptable y precio mediano, resultando una simple cerveza mucho más gravosa que en, digamos, Buenos Aires.
Podrán Uds. pensar que estoy muy crítico, por lo que me apresuro a contarles un hallazgo, de esos que uno esperaba encontrar en Cuba: en un café de los de precio ínfimo y repleto de cubanos, intenté entregar una propina a una garzona, que pese a mi fingido desinterés se obstinaba en ser buenamoza (disgrego: esto de juzgar a tantas mujeres cubanas como atractivas era algo que también predije antes de mi viaje); pero ella me indicó con un ademán algo rudo un buzón para las monedas, al tiempo que me aseguraba que en ese establecimiento las propinas se repartían entre todos los compañeros. Sí, era cierto: algunas cosas seguían siendo como me las tenían dichas.
Bueno, sobre la rudeza de algunos ademanes -y sobretodo cuando los exhibe una cubana- me expediré en el próximo y último capítulo. También algo les contaré de Varadero.
Continuará...
martes, 8 de abril de 2008
No Era Como me lo Habían Dicho (Vacaciones en Cuba 1)

De lo que quería hablarles ahora es, como no, de mis vacaciones. Mis lectores ibéricos recordarán que nuestras vacaciones estivales, acá en el sur, son .... en el estío, pero del sur, de modo que les contaré a continuación de cómo fui a pasar frío en La Habana. Y claro, por tropical que fuese, según yo creía entender, la isla no deja de estar en el hemisferio norte, y si podía estar expuesta a un raro vendaval proviniente del norte, pues justo era que me tocase en suerte. Tuve, entonces, ocasión de noticiarme cómo cuando existe una alta presión en el Golfo de México, se produce una especie de envión de agua (así lo entendí) que se va a estrellar al malecón de La Habana, haciendo subir el nivel del mar dos o tres metros, de modo que las olas reventaban en medio de la calle, en un inquietante pronóstico de lo que podría venir con el gobierno de Raúl.
Bueno, lo primero fue la llegada a la Habana. El aeropuerto era moderno como el que más, con un movimiento reducido que contribuyó a un trámite expedito. No era como me habían dicho. La oficial de inmigración que me atendió era muy buenamoza, pero quedé de veras sorprendido cuando dulcemente y como quién habla del tiempo, me preguntó si "había venido muchas veces". Computé lo más rápido que pude con las dos o tres neuronas que el cigarrilo me ha dejado y atiné a decir algo sin pestañear: "no, es mi primera vez". Todo, mientras de reojo veía titilar una lucecita roja en la camarita que me fotografió por encima de ella. O sea que a esas alturas ya era sospechoso de ser visitante asiduo de la isla, el régimen tenía mi foto y de seguro también mis huellas dactilares. Todo con una sonrisa caribeña que me habría hecho estremecer, de inquietud, si no fuera porque en un momento creí realmente que la oficial me sonreía a mí, Eleuterio, y no al visitante asiduo, aunque luego me tuviese que interrogar en un cuarto espejado o algo así. Todo eso pensé por culpa de las malas recomendaciones que me dieron mis colegas de derecha (o sea, mis colegas), pero al final no me pasó nada. De hecho, nunca nadie más se preocupó de mí, incluso cuando salí del aeropuerto y pasé casi dos horas esperando el bus que me llevaría al Hotel Habana Libre: ni aunque hubiese dicho "muera Fidel" me habrían tomado en cuenta. No era como me habían dicho.
En el estacionamiento del aeropuerto sólo había un par de Ladas 2107 y uno que otro Chevrolet Bel Air de los '50, y al fin acudió a recogerme un modernísimo bus chino, marca Yutong, cuya guía descargó la responsabilidad por el retraso en un complicado entramado funcionarial. Yo no quería meterme a criticar a funcionarios cubanos, sino simplemente quejarme por la demora. No faltaría más. Mi quejita fue amarga y cuando noté que fue correspondida con malas caras, (seguro que por mi insistencia) y creyendo que se trataba de mi segunda situación de riesgo aun antes de llegar al hotel, decidí defender al sistema del siguiente modo: "señora, ya está bien, lo importante es que Ud. y el bus llegaron, ¿no? Eso es lo importante".
Me olvidaba de contarles que llegué a la Habana exactamente tres días después que Raúl fue ungido como presidente, lo que frustró mi antiguo deseo de visitar la isla bajo el gobierno de Fidel. Son las cosas de la vida. Por alguna razón, Cuba me pareció increíblemente parecida a la idea que tenía de ella, por ese raro don como de anticipación, que yo creía tener, pero que según mis jefes se explica por mi pegamiento airrefrenable a la pantalla del computador, devorando noticias en internet aun de las más nimias, lo que me permite estar al tanto de quién es quién y, sobretodo, qué hizo y con quién.
Una cosa que no era como yo pensaba, o mejor, que no era como la propaganda en contra persiste en presentar, era el transporte. Por lo menos el urbano. Y es que la cantidad de buses chinos nuevos en La Habana era tal, que ya se los siquiera el denostado Transantiago: nuevísimos, sin mácula alguna gracias al disciplinaje de la muchedumbre, solía ocurrir que casi siempre tenían asientos libres, lejos de las escenas que hasta un par de años atrás la TV nos mostraba, en que unos graciosos "camellos", aquellos camiones cuyo acoplado estaba convertido en algo así como un bus, avanzaban bufando totalmente atiborrados. Ahora bien, no tuve el atrevimiento de treparme a uno de estos buses, porque lo de la moneda dual es todo un lío, y después de que un policía me impidió entrar a la Heladería Coppelia nunca me quedó claro si era legal o no intentar para un extranjero coger la "guagua": algunas cosas eran como me habían dicho.
Continuará...
miércoles, 2 de enero de 2008
Una Verdad
La Lcda. condujo a Alberto a una pequeña habitación junto a la cocina, “es para huéspedes” explicó, que se encontraba increíblemente bien provista: baño propio, tv por cable y minibar, entre otras comodidades. De la cocina apareció una cholita y la Lcda. le encargó algunas viandas que juzgué de sonoridad suculenta. Esa noche la cena fue romanesca, con buenos vinos de Tarija, de “cepa de altura” según su etiquetado. Alberto apenas probó el vino y se retiró pronto a su habitación. Cerró tras de sí la puerta y se quedó un rato con la luz apagada. Pronto, sin embargo, encendió el televisor y sintonizó un noticiario argentino. Por mi parte, fui conminado a seguir a la Lcda. a su habitación, en la planta alta.
-Un momento, quiero que aclaremos algo –la detuve.
-Yo a usted lo voy a aclarar –dijo y me arrastró escaleras arriba con la determinación y contundencia que cabía en su gloriosa humanidad. Dos hemisferios, el mundo todo, fueron sus nalgas subiendo por esa escalera y yo cual Atlas aventando su avance. No describiré cómo se resbalaban sus muslos como delfines entre mis manos, que vi pequeñas; sólo apunto que mucho fue cuanto la amé y cuanto gozamos; esa noche soñé que nos presentábamos en sociedad y me veía obligado a dar alguna explicación sobre nuestros portes tan dispares; eso, unido a nuestra gran diferencia de edad pintaba un cuadro en que yo podía llevar la peor parte.
Desperté, inquieto quizá por nuestro futuro y noté que la Lcda. no estaba a mi lado. Me incorporé en silencio y vi cómo hurgaba en ... ¡un maletín! Sí, era un maletín lo que tenía entre sus manos, sentada en una silla junto a la ventana. Me recosté y procuré dormir.
lunes, 19 de febrero de 2007
Visita a Palmasola
VISITA A PALMASOLA
Alberto y yo traspusimos la pesada reja del Penal y esperamos en vano que alguien nos condujera a alguna sala de visitas, que nos diera alguna instrucción. Pregunté a un aseador y me dio señas; "pregunte en la entrada", fue lo que dijo, señalando una aglomeración o mancha urbana a unos cien metros de distancia. En efecto, cruzamos un descampado hasta unas construcciones precarias. "¿A quién busca, doctor?", fue la frase de bienvenida de varios sujetos que por ahí transitaban, maestros de ceremonia mal vestidos aunque conscientes de su utilidad, exhibiendo por anticipado el orgullo de un trabajo bien hecho.
—Buscamos a la Licenciada Peredo —dije a uno de ellos, cuyo rostro parecía incapaz de mala intención.
—Peredo, déjeme ver —dijo el tipo, mientras examinaba una grasienta libretita—. Es por acá; síganme los señores.
Nuestro guía nos condujo por unos laberintos, a medio camino entre pasillos y callejuelas, en un trayecto que duró varios minutos. Innumerable era el gentío, algunos laboriosos, otros matando el rato, sentados en el suelo o en pequeñas banquetas jugando damas o a las cartas, todos mezclados en un hábitat peculiar que reunía a ambos o más sexos. También había niños y niñas. Una ONG europea financiaba dos pequeñas aulas que, según indicaba un letrerito y bajo el rótulo de "escuela", albergaba en ese instante a los hijos de los presos. En algún momento pregunté si estos niños tenían la libertad de salir del recinto, de ir, quizá, a alguna escuela extramuros, de visitar familiares. Alguien respondió que no, que sus padres no consentían en ello porque afuera estaba lleno de peligros. De hecho, muchos de sus progenitores tenían grandes cuentas que arreglar con gente afuera, lo que de algún modo ponía en peligro la seguridad de sus vástagos.
—Aquí es —dijo nuestro guía junto a una puerta recién pintada, una casita de una sola planta. Pulsé un timbre y pronto la puerta dejó ver la voluminosa y ansiada figura de la Licenciada. Vestía una túnica anaranjada y fue inevitable fundirnos en un abrazo, que pronto dio paso a besos cuyo mutuo ardor me sorprendió. Sabía que Alberto no nos veía, pero por pudor mitigué el sonido de nuestras bocas. Un ciego, pensé con obviedad, no dispone del recurso consistente en mirar distraídamente a un costado para evitar asistir a semejante espectáculo, pero de alguna manera mi amigo "fingía" mirar hacia el lado, lo que me permitió abandonarme ahora sin remilgos al gran abrazo de la Licenciada, que me recordó, con todo lo tierno y bizarro que ello envolvía, al gigantesco oso panda de peluche que me acompañó en mi niñez. Entretanto, observé cómo Alberto sacaba unas monedas de su bolsillo y, tasándolas con el índice de la otra mano, se las daba a nuestro guía.
Pasadas las presentaciones, Alberto preguntó a la Lcda. derechamente por el contenido del maletín.
—No lo sé —respondió—. Es más, no recuerdo que el Dr. Justiniano haya llegado con un maletín al karaoke; talvez lo tuvo siempre en su movilidad(*).
—Pero, por qué Ud. me pidió hacerme cargo del dichoso maletín? —dije un poco molesto, al tiempo que me puse de pie—. Es más, ¿acaso no pidió Ud. a un policía que me diera un mensaje, mientras estaba detenida en la oficina del fiscal?
Indagué en todos mis bolsillos, esta vez a fondo, y di con el papelito. Leí: "El maletín del Dr. Vaca Díez está en la baulera de mi auto".
—Yo no he escrito eso —dijo la Lcda.
Alberto pidió el papel y lo examinó. Lo palpó, sería correcto decir. Lo olió.
—Sí, Eleuterio, la Lcda. dice algo cierto. El trazo de la escritura fue hecho con fuerza y dejó un surco en el papel. Es letra de hombre. Quien escribió esto usó una birome(**) Bic y fuma. Llevaba varias horas de fumar sin lavarse las manos. Pall Mall, me parece. El olor a nicotina está impregnado en el borde derecho del papel, por lo que asumo que éste fue sujetado con la mano de ese lado al momento de escribir y entonces se trata de un zurdo.
—Bueno —dije sorprendido—, Bic y Pall Mall son marcas muy comunes aquí. Lo de "zurdo" creo que puede sernos de utilidad.
Inevitablemente, miré la marca de la cajetilla de cigarrillos que la Lcda. fumaba, puesta encima de una mesita. No era Pall Mall. Alberto no necesitaba verla, de seguro ya la había olido.
La Lcda. se levantó a preparar café. La seguí. Desde la cocina, pude ver cómo Alberto palpaba el crucigrama de la Lcda., a medio completar, puesto junto a los cigarrillos; y podría asegurar que cuando lo acercó a su rostro no fue por ver sino para oler. Quise preguntar a la Lcda. más sobre el Dr. Vaca Díez, pero me respondió con un beso. Intenté varias veces hablarle, pero era una fiera en celo, hábil de manos y labios. Ahora sí, la ceguera de Alberto me fue útil. Regresé con ella a sentarme, en el mismo estado de ignorancia que tenía hacía unos minutos, aunque mucho más agitado, sudoroso de feromonas. Alberto inspiró y sonrió.
—Es hora de irnos —dijo Alberto. Se puso de pie, abrió la puerta y se dispuso a salir. Se volteó—. Si llega a saber algo sobre el contenido del maletín, mándenos avisar —agregó.
Nuestro guía aún estaba en las cercanías y nos recondujo hasta la entrada. El policía de guardia hizo un ademán de despedida y fue entonces cuando se acercó un oficial de mayor graduación.
—Sé que ha tenido problemas y puedo ayudarlo —dijo de entrada—. La gente que tiene el maletín no ha encontrado lo que buscaba, y quien lo tenga, corre peligro. Esto no es para Ud., doctor, no se meta en estas peleas que son para campeones. Tome mi tarjeta —me alargó un cartoncito arrugado—, me llama si necesita algo.
No atiné, no quise decirle que ya estaba cansado de negar mi participación en el asunto. Talvez ya era hora de que me involucrara. Ya salíamos cuando avisté en las afueras el auto de ventanas polarizadas en que viajaban mis captores. Una de las ventanas estaba baja y vi un par de cabezas en su interior. Me aterré. Describí el cuadro a mi amigo.
—Volvamos a entrar —dijo Alberto. Ubicó rápidamente al oficial con quien estábamos hacía unos momentos y le dijo algo que no alcancé a oír. El oficial rió. Alberto le siguió hablando y el uniformado lanzó una carcajada franca y sacudió la cabeza. Se acercaron.
—Está bien —me dijo el oficial—. Si la extraña tanto, puede quedarse por esta noche con la Licenciada. Creo que también tiene un cuarto adicional, donde puede quedarse su amigo.
Continuará...
(*) auto, coche; (**) bolígrafo.
domingo, 14 de enero de 2007
Alberto Santoro, Investigador Privado

Alberto reconoció mi voz, o tal vez escuchó atentamente mis pasos, y me abrazó efusivamente. Yo, sorprendido, no quise preguntarle. Fue él quien abordó el asunto.
-Hará cuatro años que ya no veo. Me sometí a una operación, sin éxito.
No supe qué contestar.
-Por lo que escuché en el avión- cambió de tema, haciéndose cargo de mi incómoda sorpresa-, parece que el Dr. Vaca Díez era bien conocido. A nadie le resulta indiferente su muerte. Dicen que no tenía enemigos, pero luego oí que tenía mucha suerte con las mujeres. Hasta escuché que en una ocasión se fugó al Brasil con la esposa de otro. También tuvo líos con una sudafricana. No descartaría que todo eso tenga que ver con el crimen, pero habría que ver cómo cuadra la desaparición de su maletín.
Me pidió que le leyera lo publicado ese día. Compré El Deber y lo repasamos en las afueras del edificio, bajo un árbol de los estacionamientos. Quedó al tanto. Le conté también que la Licenciada Peredo ya estaba a esa hora formalizada por homicidio, que fui interrogado y luego plagiado. También le dije que había policías que sabían de mi presencia en el aeropuerto. Le conté que me buscaron en mi hotel, con un supuesto mensaje de la Licenciada, pidiéndome visitarla en la cárcel de Palmasola.
-Cuánto hace que hablaste con esos policías?- inquirió.
-Hará una hora, algo más, no sé.
-Bien. Vamos de inmediato a ver a la Licenciada- ordenó.
-Pero...
-Sabiendo que estás asustado, nadie pensará que vas a ir ahora. Tenemos tiempo.
La cárcel de Palmasola es un inmenso recinto amurallado, del tamaño de cualquier ciudad medieval. Se asemeja mucho a una de ellas desde el exterior. También en el interior. Parece que hubo en su construcción algún desorden presupuestario, porque el sitio albergaba en sus inicios escasas construcciones, siendo la mayor parte del terreno un eriazo seco, herido de zanjas y socavones, se diría a propósito para esconder a algún fugitivo. También había algunas canchas de fútbol, con arcos y deslindes imaginarios. Al poco tiempo de su inauguración, quedó excedida la escasa capacidad de sus instalaciones y los nuevos reclusos tuvieron que construir ellos mismos sus albergues, con material de desecho, ramas, lo que fuera. Cuando llegaba algún guapo, obligaba a alguno menos avisado a abandonar su habitación y dejarle su precaria construcción en exclusividad. Con el auge del narcotráfico también llegó gente de buen pasar. Fueron estos los que iniciaron una revolución inmobiliaria y se diría hasta urbanística al interior del penal. Al día de hoy, existen numerosas construcciones, todas hechas por los propios internos, que incluyen departamentos individuales con todas las comodidades, incluido sauna y sala de billar. Circulan sin limitaciones todo tipo de licores y mercaderías. Han aparecido callejuelas y esquinas, y hasta pequeños comercios de víveres. En la actualidad dicen que hay TV cable e internet, y que la falta de espacio impone la construcción en altura, existiendo algunos edificios de departamentos de hasta cuatro plantas. Me consta que cuando algún jefe termina de cumplir su condena, no abandona pura y simplemente su residencia, sino que la vende y se hace pagar. Si el comprador no paga, compromete a su familia y parientes extramuros. Para mayor seguridad, he visto y juro que no había bebido, títulos de dominio de estas viviendas inscritos en la Oficina de Derechos Reales (propiedad inmobiliaria). En aquella época, sin embargo, no había construcciones de más de una planta y la Licenciada había alquilado un departamento cómodo, con servicios básicos que me resulta imposible decir cómo se conseguían: electricidad, agua, teléfono e incluso gas. La presencia policial era escasa y se limitaba al personal de guardia en la entrada y al de las torretas de vigilancia. En el interior de esta ciudadela, un código de honor imponía orden y disciplina y quien atentaba contra la mantención de estos beneficios era arrojado sin trámites al barrio antiguo, compuesto por los pocos barracones que el estado construyó y que siempre estaban atestados.
Eran casi las cuatro de la tarde y Alberto y yo nos presentamos en la puerta del penal. Con increíble expedición nos permitieron el ingreso, marcándonos el antebrazo con una especie de tinta. Después sabríamos que lo difícil no era entrar, sino salir.
miércoles, 10 de enero de 2007
Vacantes Laborales para el colega Oliveira
 Me dirijo en esta ocasión a mi amigo y colega, el Sr. Oliveira, ávido de encontrar un puesto en el Servicio Consular (Véase "Averiguaciones para el Colega Oliveira").
Me dirijo en esta ocasión a mi amigo y colega, el Sr. Oliveira, ávido de encontrar un puesto en el Servicio Consular (Véase "Averiguaciones para el Colega Oliveira").Me explico.
Su Carisma el Príncipe Roy, aquejado de una mala salud que podemos achacar a las penosas condiciones de vida en su modesto hábitat principesco, ha nombrado príncipe regente a su hijo Michael, quien acaricia la idea de vender el principado. Esto ha alarmado a Su Carisma. Las principales fuentes de ingreso de su microestado son, al día de hoy, la venta de sellos postales y la actividad bancaria: el principado ofrece domiciliar en su territorio a compañías urgidas por zafar del acoso tributario o fiscal de estados más poderosos. Quiere desbancar en esto a las Islas Cayman y a las Islas del Canal (Channel Islands). El escaso terreno disponible no es óbice para esta promisoria veta, desde que no se ofrece un domicilio físico, sino meramente una casilla postal, que parece ser suficiente para el objetivo fiscal perseguido, sobretodo en la tradición británica de mirar para el lado ("fucking side watch", en el lenguaje coloquial del barrio de los barracones de la planta baja del Principado).
Antiguamente, que en la corta vida del Principado quiere decir unos diez años atrás, el boom vino de la mano de la emigración de chinos de Hong Kong, cuando el gobierno británico se negó a otorgar pasaporte a sus súbditos locales al tiempo de devolver aquella ciudad estado al gobierno chino. Pues bien, el Principesco Ministro de Asuntos Exteriores, en aquella ocasión, ideó un negocio incuestionable: a todo aquel honkonés que jurara lealtad y fidelidad a Su Carisma el Príncipe Roy, se le otorgaría pasaporte del Principado, el que, se esperaba, sería admitido en algún momento en la Unión Europea. Este juramento podía expresarse por vía epistolar, por e-mail y aun tácitamente, siempre y cuando el interesado depositare el importe solicitado en la cuenta bancaria señalada al efecto. El problema o, más bien, uno de los problemas fue que el Sr. Ministro, por error, indicó los datos de su propia cuenta bancaria y no los del Principado, tan escaso hoy como entonces de las preciadas divisas que el mundo le retacea. Y el Sr. Ministro, malintencionadamente según algunos, abrió su cuenta en tierra firme, con lo que escapaba por completo al modesto brazo de la ley del pequeño y paupérrimo principado insular.
El otro problema fue aun más grave. Todos los honkoneses que llegaron a los diversos aeropuertos de la UE fueron devueltos a su lugar de origen, lo que hizo abrigar en sus amarillos corazones gran resentimiento contra Su Carisma, al que juzgaron autor del timo. Al día de hoy el Ministro de Asuntos Exteriores aún no se presenta a dar una explicación satisfactoria sobre el destino de los fondos (se dice que vendió cerca de diez mil pasaportes) y dilata día tras día su comparecencia ante el Gran Colegio Ejecutivo y Represor de Sealand, presidido por Su Carisma e integrado por su Donosura (la esposa del Príncipe). Se encuentra disponible el cargo de Secretario de Actas y, he aquí, ya le estoy anunciando, amigo Oliveira, una de las posibilidades laborales que el Principado ofrece. Sobre la manera de remunerarlo y de otras plazas disponibles, me explayo más adelante. Pero bueno, volviendo al enojoso asunto de los pasaportes, sucedió que muchos de aquellos honkoneses, aunque tardaron, regresaron al fin a Europa y juraron cobrarse venganza. Desde luego, no todos los orientales son expertos en artes marciales, pero un buen número de ellos no temen en hacer saber a patadas su disconformidad, cuando la severidad del asunto así lo exige. Y eso fue, precisamente, lo que le ocurrió a Su Carisma, cuando un día, paseando de civil y surtiéndose de verduras y ojalá de algún trozo de carne en un mercado de Essex, todo dentro de lo que le permitían sus escasos recursos, fue reconocido por uno de sus súbditos chinos cuando intentó comprarle dos ejemplares de jurel. El honkonés empezó a hacer alharaca y al punto acudieron varios de sus compañeros, dispersos en aquel mercado, y se congregaron en círculo, rodeando a Su Carisma, para escuchar una especie de arenga del agitador, al parecer en cantonés y, mientras avanzaba el discurso, los súbditos mostraban algo así como odio en sus semblantes, de común inescrutables. Si en estos rostros insondables era posible ahora notar ese tipo de emoción, pensó Su Carisma, era porque la animadversión que les provocaba su persona era suma, de manera que, temiendo por su vida, negoció en el acto valiéndose de los conocimientos de mandarín que adquirió cuando sirvió para Su Majestad Británica en la guerra de Corea (en otro tiempo Su Carisma fue súbdito de aquella monarca). Es un secreto a voces en el Principado que Su Carisma no es un buen negociador -se aduce como prueba el poco tino observado para nombrar a su antiguo Ministro de Exteriores-, de modo que en esta ocasión la negociación comprometió, quizá decididamente y para siempre, el carácter europeo de su Principado. Su Carisma firmó "un papel", según sus propias palabras, redactado en mandarín, que aseguraba el derecho de estos súbditos honkoneses no sólo a residir en el Principado, sino a traer a todas sus familias, incluso cuando residiesen en China continental, más un cupo adicional para cada súbdito de cincuenta plazas, a todos quienes se les surtiría de los respectivos pasaportes. Se aseguraba, por último, que los súbditos firmantes del acuerdo podrían vender estos pasaportes extranumerarios e, incluso, adoptando el título de "Tutor", establecer un régimen tributario unipersonal especial para los adquirentes. Posteriormente y ya redactado el documento, se borroneó donde decía "adquirentes de los pasaportes" y se cambió por "nuevos súbditos y ciudadanos", ello por recomendación de un abogado ad honorem que en aquel tiempo servía a Su Carisma, quien al teléfono desde Bruselas informó que la redacción primitiva no franquearía jamás el ingreso del Principado a la UE e, incluso, podría significar algún tipo de persecución judicial. Por el mismo motivo se tachó la frase que, según el entendimiento del mandarín del que hace alarde Su Carisma, habría dicho algo así como que los nuevos súbditos, en retribución de su nuevo pasaporte y condición de ciudadano para-europeo, prometían prestar servicios personales a su tutor por el tiempo de veinte años, sin derecho a contraprestación o remuneración algunos, renunciando a todo tipo de reclamación si, ante el intento de eludir esta fundamental obligación, su tutor decidiere aplicar una fuerza proporcionada para asegurar, con grilletes, cadenas y otras prisiones, la persona del súbdito desobediente.
Pues bien, amigo Oliveira, decíamos que el cargo de secretario de actas del Gran Colegio Ejecutivo y Represor del Principado se encuentra vacante, y Su Carisma, aquejado por una severa artritis, agravada por la borrasca permanente del Mar del Norte, ya no puede por sí mismo labrar actas en su vieja Underwood. Se impone dar un salto a la modernidad, aunque no sea más que a una Olivetti de los 60', asunto en el cual Ud. podría terciar. El Príncipe, agobiado por las deudas y su mala salud, ha puesto en venta diversos títulos nobiliarios, pero le falta capital: Los títulos habrán de ser impresos de alguna forma. Talvez si Ud. contribuyere con una pequeña cantidad, suficiente para mandar a imprimir un ciento de títulos nobiliarios más lo necesario para insertar un pequeño aviso en El Mercurio dominical, en ABC, The Times y otros medios con llegada segura al público objetivo previsto para este emprendimiento; Su Carisma estaría dispuesto a aceptar el establecimiento de relaciones consulares con Chile y Ud. podría granjearse el cargo. Es más, atendida la extrema necesidad que hoy aqueja a nuestro Príncipe, creo no exagerar si digo que el trámite de establecer relaciones a nivel de consulado con Chile puede ser pasado por alto, de modo que Ud., si contribuye de la manera que le estoy diciendo, podría entrar a servir desde ya el cargo de Cónsul. Como podrá ver, el costo del emprendimiento es sensiblemente menor al de la adquisición de una patente consular y, una vez posesionado, puede dedicarse a urdir nuevos negocios y servicios, no sólo para ofrecer a nuestros connacionales, sino al público en general; como, por ejemplo, retomar el asunto del domicilio de compañías de papel, cuentas bancarias virtuales, administración hotelera para cobijar a incautos visitantes ocasionales, defensa del territorio, etc.
No me explayo más porque Su Carisma me pidió publicar una semblanza laudatoria y hasta el momento no ha hecho el depósito convenido en mi cuenta. Ya idearé una forma de cobrarme.
Lo saluda attsmo. s.s.s.,
Eleuterio Gálvez."
lunes, 1 de enero de 2007
Llegada de Alberto

lunes, 18 de diciembre de 2006
Los Médicos Apaches

domingo, 17 de diciembre de 2006
Mi Amigo el Policía
El tipo de la casaca amarilla era, sin duda, el jefe. Rubicundo y de acento camba, no era ni necesitó nunca ser policía. Los demás, meros ganapanes de uniforme, más bien collas.
-Queremos el maletín- fue todo lo que dijo.
-No lo tengo, me lo han robado- respondí.
-Por última vez: ¿dónde está el maletín?- repitió.
Cuando se está entre dos tipos, en el asiento trasero de un auto, la propia vulnerabilidad alcanza grado sumo. Lo aprendí aquella vez, cuando contesté:
-Ya dije que no lo tengo. Alguien me lo sustrajo anoche.
El jefe me dio un golpe de puño, mientras mis dos acompañantes me sujetaban de los brazos y comenzaron a darme codazos aleves, hasta que uno de ellos terminó apoyando el caño de un arma en mi costado.
-Por favor... créanme-, alcancé a decir, con el clásico sangrado de narices que a uno lo aqueja en estos casos.
La montonera de golpes sólo igualó en intensidad a la de improperios. Mis quejidos y ruegos, en cambio, sólo eran notas decorativas, agudas campanillas en el tráfago de sonidos sordos y feroces.
-Doctor, es mejor que hable- intervino el policía al volante. –No es bueno para su salud, ni tampoco para la nuestra, que todos tenemos familia y después uno llega a casa tenso y enojado por estas dificultades. Aliviánenos la carga y ayúdenos a hacer patria. Ya le dije: yo soy responsable por Usted.
En ese instante llamaron al celular del jefe. El tono de llamada era plácido, de un bibliotecario que desea no molestar a los lectores cuando lo llama su madre. El tipo contestó de inmediato. Dijo un par de frases y cortó.
-Tienen el maletín. Quieren negociar.- dijo.
-¿Estás seguro?- preguntó el policía.
-Sí. Es el Dr. Justiniano. Dice que lo recuperó mientras este tipo -me indicó con un ademán- salió a emborracharse anoche.
-No, dentro del auto no, luego no hay cómo sacar los restos de pólvora. No le demos argumentos al Dr. Justiniano. Sáquenlo.- dijo el jefe.
Mis dos acompañantes me invitaron a descender del vehículo.
-Déjenlo que corra y le dan.- agregó el mandamás cuando ya habíamos descendido. Cada uno de mis custodios me sostenía de un brazo. Pasaba entonces un par de campesinos. Un camión cargado de gente rumbo a la concentración se detuvo a pocos metros de nosotros para recogerlos.
Entonces, decidí hacer algo, no sabía exactamente qué o, más bien, cómo. Debía golpear a uno de mis custodios. Lo hice. El otro desenfundó con la mano libre y escuché un disparo, no supe de quién. Me zafé y corrí. A los pocos pasos tropecé. Los campesinos se alarmaron y, tras el primer estupor, se abalanzaron contra mis custodios, juzgándome, como era obvio,
 el más débil. Así funcionan las masas, habría pensado, si hubiese sido un tranquilo espectador, pero mis urgencias eran otras. Me puse de pie y seguí corriendo. Escuché ruido de parabrisas trizados y de puntapiés hundiendo carrocerías, junto a varios disparos. Media cuadra más adelante, volteé y vi cómo el auto de mis captores retrocedía a toda velocidad, mientras uno de sus ocupantes arrojaba una bomba de humo. Corrí otro poco, con la abierta resolución de salir del país de inmediato. Ya podría explicarle todo a mi amigo Alberto, que en ese instante estaría arribando desde Buenos Aires. Estaba agitado. Encontré un taxi.
el más débil. Así funcionan las masas, habría pensado, si hubiese sido un tranquilo espectador, pero mis urgencias eran otras. Me puse de pie y seguí corriendo. Escuché ruido de parabrisas trizados y de puntapiés hundiendo carrocerías, junto a varios disparos. Media cuadra más adelante, volteé y vi cómo el auto de mis captores retrocedía a toda velocidad, mientras uno de sus ocupantes arrojaba una bomba de humo. Corrí otro poco, con la abierta resolución de salir del país de inmediato. Ya podría explicarle todo a mi amigo Alberto, que en ese instante estaría arribando desde Buenos Aires. Estaba agitado. Encontré un taxi.-Al aeropuerto Viru Viru.- pedí al chofer.
domingo, 10 de diciembre de 2006
El Maletín

-Dr. Gálvez, vengo a recogerlo-. Era el mismo policía que me había entregado el día anterior el papel de parte de la Licenciada. No venía solo. Lo acompañaba un tipo vestido de civil, de llamativa casaca amarilla, que no me miró ni habló en todo el viaje.
El fiscal, apellidado Justiniano, me recibió sin levantarse. Observaba unas fotos de un cadáver semidesnudo. Se demoró. Yo seguía de pie. Sólo al rato me las alcanzó. Eran del Dr. Vaca Díez.
-Tiene heridas cortopunzantes. Este escalpelo estaba junto al cuerpo- dijo. Me mostró un utensilio reluciente, con manchas color sangre seca. -El forense dice que con esto lo ultimaron. Parece que pertenecía al occiso, pero no hemos encontrado su maletín, ¿qué le parece?
Asentí, no sé por qué.
-Usted es amigo de la Licenciada Peredo, ¿verdad? Entiendo que la noche del homicidio se fueron juntos del karaoke- continuó, mientras revisaba otros papeles.
-Sí, somos amigos, aunque desde hace muy poco, pero ahora somos...- deploré mi ocurrencia al mismo tiempo que la pronunciaba y me detuve.
-Lo escucho, Dr.
-Bueno, ahora somos... sí..., amigos.
-Ah, muy bien. ¿Quién cree Ud. que pudo querer matar al Dr. Vaca Díez?
-No tengo la menor idea, la verdad, sólo lo conocí aquella noche y sé que era cirujano plástico.
El fiscal levantó la vista.
-¿Cirujano plástico? El Dr. Vaca Díez era oftalmólogo. Un conocido oftalmólogo.
-No sé... yo conversé con él y me comentó que lo suyo eran los implantes mamarios- el fiscal me miraba entre divertido e incrédulo.
Pasó un rato, corto pero demasiado largo para quien está de pie, con una foto de un cadáver en la mano, en suelo extranjero, intentando sostener la mirada de un fiscal, sentado, quien sostiene, en su mano, un escalpelo tan directamente conectado con el sujeto cuyo retrato ensangrentado yo sostenía en la mía. Finalmente sonó su celular y el tipo salió para contestar. Largo rato después, vino el policía que me había traído, me informó que podía irme y ofreció llevarme de vuelta al hotel.
-No, muchas gracias- dije mientras avanzaba hacia la calle, recordando que debía recoger a Alberto en el aeropuerto, donde no quería llegar con custodios uniformados.
-Insisto, Doctor. Yo soy responsable por Ud.- dijo el policía.
 No tuve opción. Me invitó a subir a un auto blanco, con las ventanas polarizadas. No parecía un vehículo policial. Me senté en el asiento trasero y entonces vi al tipo de la casaca amarilla en el asiento del copiloto. Sendos policías entraron, por cada una de las puertas traseras, con deliberada brusquedad y quedé en medio de ambos. El auto partió y enfilamos por una polvorienta avenida, en una zona poco transitada, de galpones y sitios eriazos. Muy pronto se detuvo. Entonces el tipo de la casaca se volteó.
No tuve opción. Me invitó a subir a un auto blanco, con las ventanas polarizadas. No parecía un vehículo policial. Me senté en el asiento trasero y entonces vi al tipo de la casaca amarilla en el asiento del copiloto. Sendos policías entraron, por cada una de las puertas traseras, con deliberada brusquedad y quedé en medio de ambos. El auto partió y enfilamos por una polvorienta avenida, en una zona poco transitada, de galpones y sitios eriazos. Muy pronto se detuvo. Entonces el tipo de la casaca se volteó.-Ahora vamos a conversar- dijo.